A veces me pregunto si el cristianismo no es, en el fondo, la religión del fracaso.
¿Quién funda una religión con un símbolo de derrota? La cruz no es una corona. Es un instrumento de tortura. Es la escena final de un condenado.
Y sin embargo, el cristianismo hace de esa cruz su emblema.
Jesús no murió en la gloria. Murió desnudo, solo, entre criminales, traicionado por sus amigos, abandonado por casi todos, incluido —según su propio grito en el Evangelio— el Padre. Y no dejó más que un puñado de discípulos confundidos y asustados. Si eso no es un fracaso… entonces, ¿qué lo es?
Pero el cristianismo es extraño. Hasta me atrevería a decir que es subversivo. No celebra el éxito según el mundo, sino la fidelidad en medio del dolor. No glorifica la victoria rápida, sino la entrega radical. No exalta la perfección, sino el amor que permanece cuando todo lo demás se derrumba.
Y ahí es donde me viene a la mente el libro Crear o morir de Andrés Oppenheimer.
En él, Oppenheimer no romantiza el fracaso, pero lo considera parte fundamental del proceso creativo y del aprendizaje profundo. Solo el que se equivoca, aprende. Solo el que cae, puede reinventarse. Solo el que fracasa, puede volver a intentarlo con una mirada más lúcida.

Y entonces pienso: ¿no es ese también el camino del Evangelio?
Pedro negó a Jesús tres veces. Lo negó con miedo. Lo negó con rabia. Lo negó cuando su amigo más lo necesitaba. Y sin embargo, fue Pedro —el fracasado— quien recibió las llaves de la Iglesia. No el perfecto. No el sabio. No el coherente. Sino el que lloró amargamente después de caer. El que supo pedir perdón. El que dejó que la misericordia lo rehiciera.
Y ahí se abre otro símbolo hermoso de esta fe: el sacramento de la reconciliación.
Confesarse no es un acto mágico. Es, en el fondo, un reconocimiento humilde del fracaso. Es el lugar donde el cristiano dice: “he fallado, pero no estoy solo”. Es una mano tendida por un Dios que no exige éxito, sino corazón abierto.
Francisco, el Papa gaucho, hizo de esa mano tendida el núcleo de su pontificado.
Su carisma —lo quiera o no— fue la misericordia. Esa capacidad de abrazar sin medir. De incluir sin condiciones previas. De recordarnos que la Iglesia no es una aduana moral, sino un hospital de campaña. Y que todos, tarde o temprano, llegamos heridos.
El cristianismo no es la religión de los que nunca fallan. Es la buena noticia para los que se equivocan. Para los que caen. Para los que fracasan.
Es la historia de un Dios que no nos pide éxito, sino verdad. Que no nos mide por nuestras victorias, sino por nuestra capacidad de amar… incluso cuando todo se derrumba.
Porque al final, el Evangelio no dice que el fracaso tiene la última palabra. Pero sí dice que, sin él, no hay resurrección.




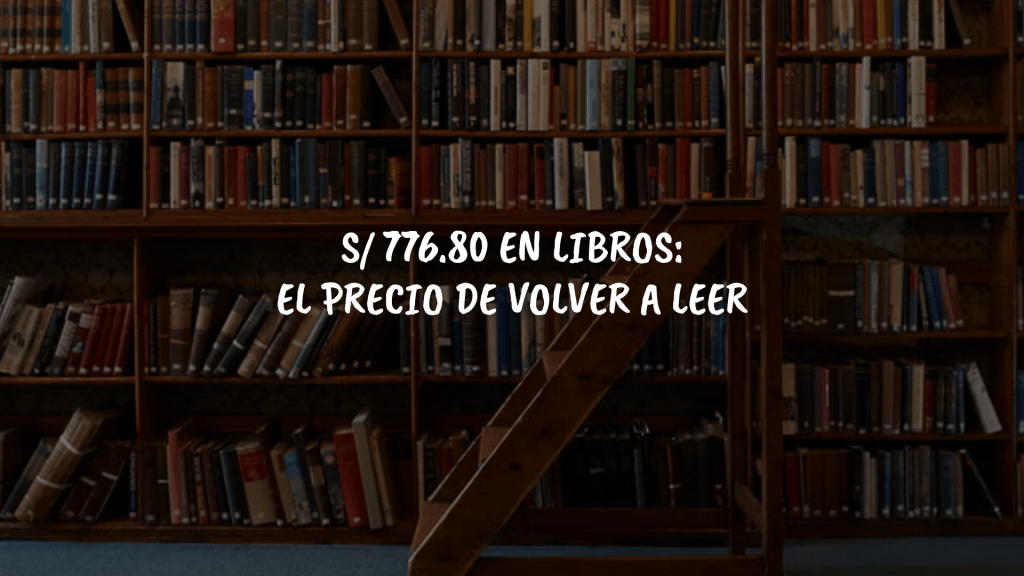


Deja un comentario