Hoy me topé con un tweet de un sacerdote. Hablaba sobre las preguntas que recibe a menudo: si estar en una relación sentimental con una madre soltera era pecado. Su respuesta era clara: no. Y hasta ahí, todo bien. Lo curioso —y preocupante— fue lo que vino después: decía que incluso animaba a los varones a buscar madres solteras, porque así tenían la certeza de que eran «verdaderas mujeres». Aludía, evidentemente, a la biología. Y más precisamente, a la transexualidad.
Lo leí una vez. No le di «me gusta», no lo guardé. Pero me quedó rondando. Porque me parece que es un triste ejemplo de cómo muchas veces desaprovechamos oportunidades valiosas de hablar de lo que importa. El sacerdote tenía en sus manos un tema que sigue siendo incómodo, a veces incluso tabú, tanto para la sociedad como para la Iglesia: los hijos fuera del matrimonio. Pero, en lugar de abordarlo con profundidad pastoral y humana, desvió el foco hacia una de las polémicas favoritas de estos tiempos: la transexualidad.
Y eso me dolió. No solo como católico, sino como alguien que se enamoró de una madre soltera. Que la eligió. Que hoy tiene con ella un hogar, un hijo biológico, y una historia que no podría imaginar de otra manera.
Del escándalo al testimonio
En muchos círculos católicos —sobre todo los más conservadores—, la maternidad soltera sigue viéndose con ojos de sospecha. Se percibe como un fracaso, una consecuencia de lo que no debió pasar. Como si una mujer que ha tenido un hijo fuera del matrimonio fuera alguien a quien hay que corregir, y no alguien a quien acompañar.
No niego que la planificación familiar es valiosa, ni que el ideal cristiano sigue siendo una familia conformada por padre, madre e hijos. Pero cuando el amor real se cruza con las imperfecciones de la vida, las etiquetas sobran. Porque si hay algo que he aprendido conviviendo con mi esposa y con mis hijos, es que el amor no se reduce a estructuras perfectas, sino que se manifiesta sobre todo en los desafíos.
Y ahí es donde la maternidad soltera, lejos de ser un escándalo, puede convertirse en un testimonio de valentía. De entrega. De amor incondicional. ¿Qué mayor imagen de fortaleza hay que una mujer que, contra todo pronóstico, decide tener a su hijo, criarlo, protegerlo, amarle, aunque el camino no sea el ideal?

Un acto de amor (y de fe)
Me atrevería a decir que una madre soltera es muchas veces más consciente del amor que da, y de lo que le cuesta darlo, que muchos de nosotros. Su vida entera se convierte en una afirmación de sentido. Y en mi caso, como esposo y como padre, puedo decir con gratitud que mi familia comenzó gracias a esa valentía.
Sí, el niño no era mío. Pero lo fue. Lo es. Lo será. Y cuando nació nuestro primer hijo biológico, entendí algo más profundo: que no hay ninguna barrera biológica que limite el amor verdadero. Que la gracia no depende del «orden ideal», sino de la disposición del corazón.
Un llamado a mirar distinto
Ojalá los discursos desde la fe hablaran más de este tipo de realidades. De cómo el Evangelio no vino a acomodarse a nuestras estructuras, sino a redimirlas. Jesús nunca se escandalizó de la situación de las personas; lo que sí hizo fue mirar más allá de las apariencias. Y eso nos toca a nosotros hoy también.
Hablar de la maternidad soltera no debería ser un tema prohibido. Es, más bien, una conversación urgente. Porque detrás de cada madre que cría sola, hay una historia, un rostro, un corazón dispuesto a amar. Y, muchas veces, un espacio donde Dios está obrando en silencio.
Amar a una madre soltera no es una excepción ni una rareza. Es, en muchos casos, un camino de redención mutua. Y si nos animamos a mirarlo así, quizás dejemos de escandalizarnos tanto… y empecemos a amar un poco más.





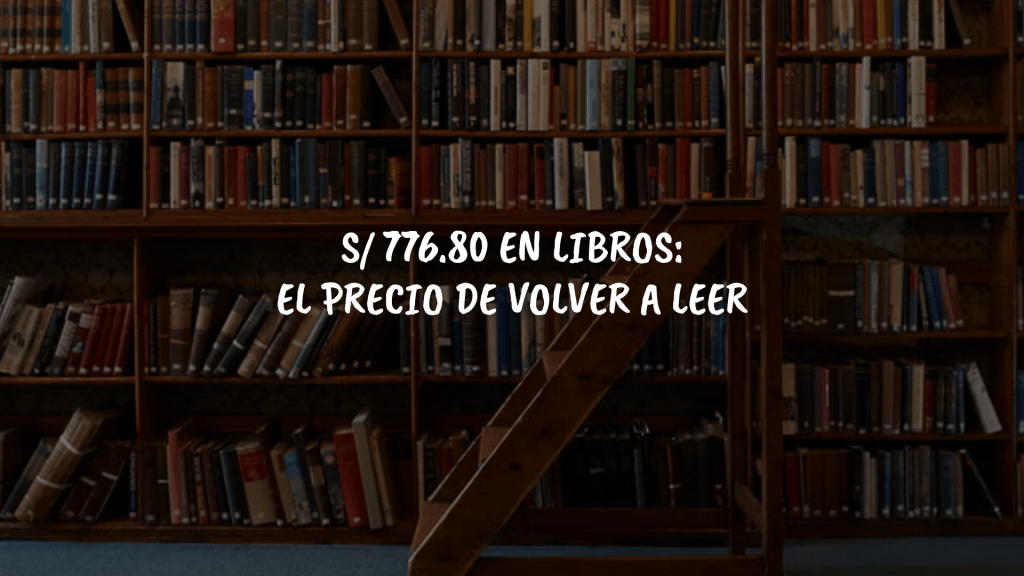


Deja un comentario