Hace poco me di cuenta de algo que debería haber notado antes: no sé contar cuentos infantiles.
Más allá de Caperucita Roja o Los tres cerditos, mi repertorio se queda corto. No porque no me gusten las historias, sino porque crecí más cerca de las parábolas que de los cuentos de hadas.
Cuando mi hija me pidió que le contara uno, me puse nervioso.
No tenía un dragón, una princesa o un conejo a la mano. Pero sí tenía una historia que siempre me ha conmovido: la vida de un Beato que admiro profundamente.
Y mientras se la narraba, con palabras más suaves de lo habitual y con pausas pensadas para mantener su atención, me di cuenta de algo: esa historia me dolía.
Me dolía porque me recordó un pasaje que había subrayado hace unos meses en Líbranos del mal, un libro sobre padres, heridas y silencios. Decía más o menos así:
“Como la mayoría de los hombres que conozco, él nunca había sido muy bueno para expresar emociones. Se le hacía más fácil explicar valores abstractos, dogmas de la Iglesia, máximas de conducta. Explicar sus sentimientos no era lo mismo. Se le hacía más fácil responder preguntas que tomar la iniciativa.”
Y al recordarlo, me golpeó una certeza incómoda: yo tampoco quiero ser ese tipo de padre.
Con algo de vergüenza tengo que admitir que, a veces, me da miedo no estar a la altura de mis hijos.
En un mundo donde cada vez se relativiza más el concepto de amor, ellos —a pesar de todas las dificultades que implica criarlos— son una expresión de un amor puro y sincero.
Y lo mínimo que siento que puedo devolverles es eso mismo: amor.
Pero… ¿cómo se da lo que uno nunca recibió del todo? ¿Cómo se aprende a expresar cariño si no se tuvo un referente claro?
No lo digo con rencor, ni para juzgar a mi padre. Lo amo. Y sé que él, a su modo, también me ama.
Pero recuerdo que, cuando mi esposa estaba gestando, una frase me salió casi sin pensar:
“No sé qué tipo de papá quiero ser. Pero sí sé qué tipo de papá no quiero ser: el mío.”
Decirlo me dolió. Aún me duele.
Pero también me empujó a tomar una decisión: romper con el silencio, con la dureza, con esa forma de amor que no se dice.
Tal vez ese día no conté el mejor cuento del mundo.
Tal vez me tembló la voz más de lo que debería.
Pero contarlo —y ver sus ojitos atentos, sin prejuicios ni exigencias— me recordó algo importante:
Mi tarea como padre no es solo corregir, proteger o enseñar.
También es contar. También es compartir. También es, a veces, temblar un poco mientras lo hago.
Y también —sobre todo— es querer llegar a casa para tirarme al piso con mi hijo de nueve meses.
Es preparar la maleta del colegio con mi hija de siete años después de bañarla.
Es repetir la misma canción tres veces en el auto. Es secar lágrimas en la madrugada.
Pero, sobre todo, es llegar a casa y ser recibido con una sonrisa.
Ese solo instante me confirma que todo, absolutamente todo, vale la pena.





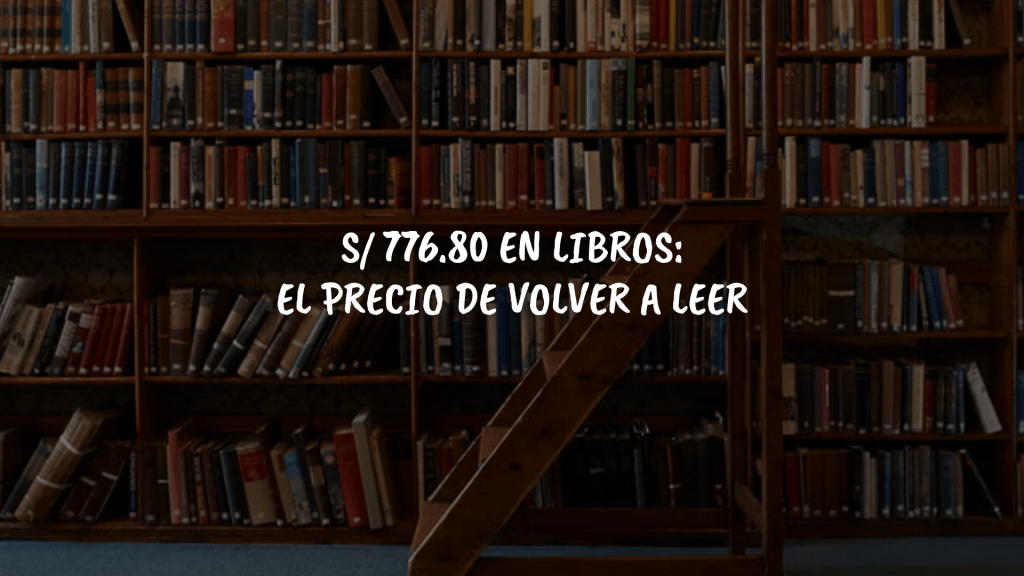


Deja un comentario