Vivimos tiempos donde la indecisión parece haberse convertido en una virtud. Se celebra la ambigüedad, el “veremos” y el “quizá”, como si postergar fuera sinónimo de prudencia. Pero detrás de esa apariencia neutral hay un problema más profundo: la crisis del varón no es que tome malas decisiones, sino que ha dejado de tomarlas.
Durante siglos, la figura masculina estuvo asociada a la capacidad de arriesgarse y de comprometerse con su propia vida. Hoy, muchos hombres prefieren la zona gris: relaciones sin nombre para no comprometerse, trabajos sin vocación para no arriesgarse, proyectos sin propósito para no fracasar. No es cobardía en el sentido clásico; es una comodidad silenciosa que disfraza el miedo de “libertad”.
La filosofía ya advertía que la libertad no es ausencia de límites, sino la capacidad de elegir el bien. Y aquí está la clave: tomar decisiones implica reconocer que la vida tiene un sentido. Quien decide, afirma que su existencia no es un accidente; que vale la pena luchar por algo que no siempre se ve. La vida que merece ser contada no es un camino amplio y fácil. Es una ruta que exige valentía para elegirla. No se trata de seguir un guion preestablecido, sino de escribir el propio. Toda vida que merezca ser contada nace de elecciones concretas. Amar, perdonar, ser padre, servir… son verbos que exigen decir “sí” o “no”, no un eterno “quizá”.
Por eso, la verdadera revolución masculina no está en volver a los viejos moldes ni en imitar caricaturas de fuerza. Está en atreverse a decidir: en decir “te elijo” cuando el mundo invita a deslizar; en buscar la verdad, aunque incomode; en comprometerse con una causa, una persona, o una idea. Porque decidir es, en el fondo, amar.
Quizá la verdadera revolución no está en gritar, sino en silenciar la indecisión con acciones. Solo así el silencio de las decisiones dejará de ser la crisis de nuestro tiempo.





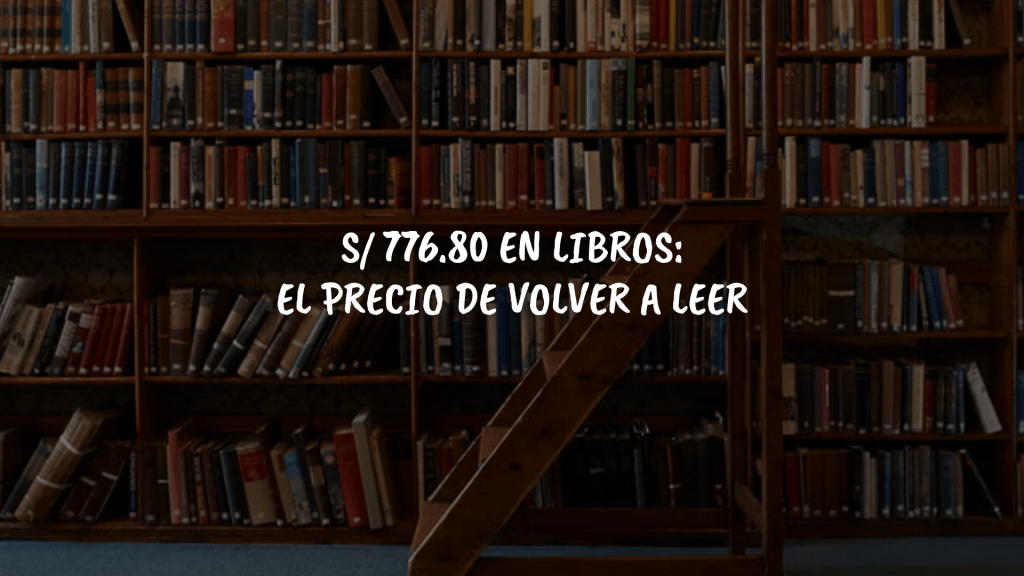


Deja un comentario