Un caso de resistencia involuntaria en un movimiento juvenil católico
La promesa del Hombre Nuevo
A finales de mi infancia ingresé a un movimiento eclesiástico que reclutaba niños y adolescentes con una oferta tan atractiva como exigente: formar al Hombre Nuevo. Se trataba de un varón que respondiera al modelo de Cristo y se mantuviera ajeno a lo que, en su propio lenguaje, llamaban “el amariconamiento del varón”.
La meta era pulirnos en fortaleza, templanza y virilidad, virtudes que parecían espirituales pero que funcionaban también como marcadores de una masculinidad rígida. En términos de psicología social, podríamos hablar de un proceso de socialización intensiva diseñado para producir identidad y obediencia.
Métodos de moldeo
El itinerario formativo combinaba prácticas habituales en contextos de alto control. (ver [El fanatismo como arma del abuso])
• Control de la información, que aseguraba una única narrativa.
• Ambientes de euforia, donde la emoción colectiva inhibía la duda individual.
• Ideología de pureza, que convertía el deseo en culpa.
• Lenguaje sectario, capaz de separar a los “dentro” de los “fuera”.
• Eliminación de la esfera privada, para que todo pensamiento fuese compartido y evaluado.
• Y, finalmente, la promesa de ascenso espiritual para quienes obedecieran sin cuestionar.
Cabe señalar que este movimiento sigue operando en la actualidad, con dinámicas muy similares, lo que hace que estas prácticas de control no sean solo un recuerdo, sino una realidad viva para nuevas generaciones.
Lo que dentro llamábamos romanización —una adhesión casi militar a la jerarquía— operaba como un mecanismo de control afectivo, reforzando la figura del jefe o del capellán.
Generación intermedia: obediencia sin réplica
Mi grupo de amigos y yo fuimos víctimas de este esquema en distintas medidas. Tuvimos momentos de obediencia ciega y una romanización que nos llevó a idealizar a nuestros líderes. Sin embargo, cuando nos tocó asumir roles de jefatura, simplemente no supimos replicar el modelo.
Quizás porque quienes llegaban a nuestras filas no habían sido captados desde pequeños. Quizás porque no pasaron bajo la lupa del sacerdote de turno, ese filtro inicial que nos había moldeado a nosotros. Siempre nos preguntábamos por qué ellos no se quedaban, y la respuesta estaba, en parte, en nuestra propia práctica: de manera involuntaria evitábamos aplicar los mecanismos de invasión de espacio personal que a nosotros mismos nos habían marcado.
A esa grieta se sumaron las inevitables heridas internas: peleas de ego, tensiones afectivas y amoríos que terminaron de desarticular cualquier intento de continuidad. El resultado fue claro: no logramos crear nuevas líneas ni producir el “hombre nuevo” que el sistema esperaba.
Fracaso o grieta de libertad
Desde una perspectiva sociológica, podría interpretarse como un fracaso organizacional: un sistema diseñado para reproducirse que termina bloqueado por la resistencia de sus propios miembros. Pero también cabe otra lectura.
Nuestra incapacidad de replicar el modelo funcionó como una grieta de libertad, una demostración involuntaria de que la identidad humana no puede ser completamente programada.
Lección pendiente
Hoy, con más distancia, miro este episodio con una mezcla de lucidez y gratitud. Lucidez para reconocer cómo ciertos movimientos manipulan el deseo de trascendencia para obtener obediencia, fenómeno que recuerda al bien común eclipsado: del caso Sodalicio a los desafíos de los movimientos eclesiásticos. Pero también con la gratitud de entender que, aun sin saberlo, esa incapacidad de perpetuar la estructura fue nuestra forma más genuina de resistencia. Quizás, al final, sí me convertí en un “hombre nuevo” pero no en el que el sistema esperaba: uno que se formó en la grieta de la libertad, y que con sus propios errores y aciertos, busca hoy la felicidad y el bien común.





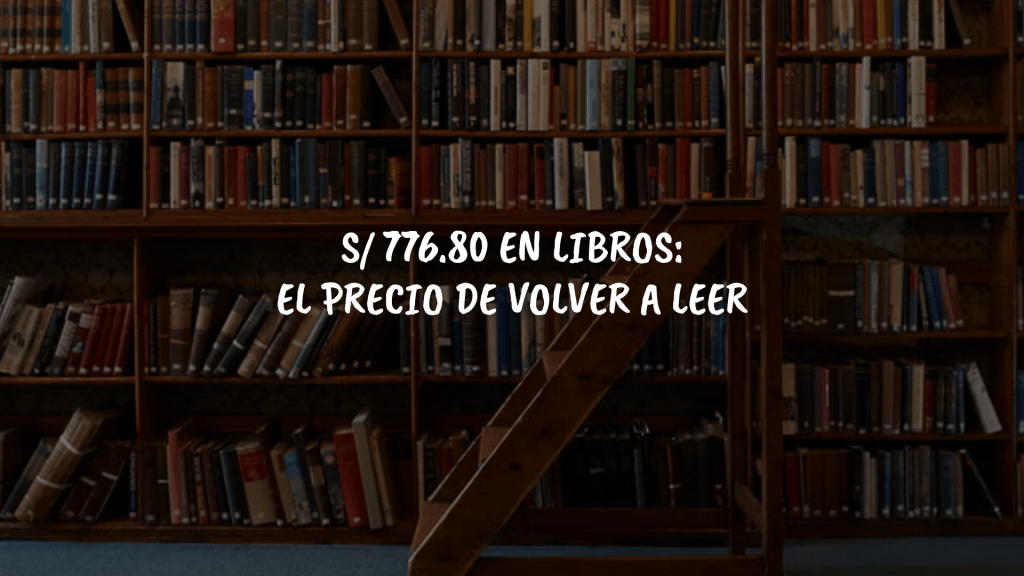


Deja un comentario