Cuando una orden carece de razonamiento, deja de ser guía y se vuelve ideología. Esa frase, que escuché hace poco en una conversación con un viejo amigo, sigue resonando en mi cabeza. En un país donde la palabra de un sacerdote aún pesa más que un argumento, el peligro es evidente: basta que un consagrado hable para que muchos muevan el cuerpo sin preguntarse a dónde van.
La psicología social lo explica bien: nuestro cerebro está diseñado para buscar líderes, porque en la antigüedad seguir a la figura dominante aumentaba las posibilidades de supervivencia. Hace poco, viendo un video en YouTube sobre experimentos de conducta —de esos que uno encuentra por casualidad en una noche de insomnio— me topé con el famoso estudio de Stanley Milgram. No sabía nada de él. Descubrí que en los años sesenta Milgram demostró que la mayoría de las personas obedece órdenes incluso cuando sabe que está haciendo daño, si quien da la instrucción parece tener autoridad.
Es el mismo mecanismo que hace que, en una sala de hospital, obedezcamos sin dudar a alguien que lleva bata blanca, aunque no sepamos si es realmente médico. La prenda activa un reflejo casi automático: “él sabe más que yo, mejor hago lo que dice”. En contextos religiosos, la sotana puede funcionar igual.
Lo descubrí de cerca en mis años de juventud, dentro de un movimiento eclesial que prometía formación y sentido de misión. Entre cantos, promesas y discursos encendidos, aprendí que la obediencia puede ser virtud, pero también puede convertirse en un arma. La fe, cuando se usa para suspender el juicio crítico, termina pareciéndose demasiado a la ideología.
Recuerdo a un capellán que pasaba de comunidad en comunidad con una mezcla de encanto y severidad. Su mirada bastaba para saber que uno estaba —como decimos coloquialmente— cagando fuera del water. Si no bastaba la mirada, llegaban los gritos. Y a veces, incluso, la violencia física: un empujón, un golpe “correctivo”, gestos que muchos preferían no nombrar para no romper la ilusión de santidad. Hablaba de Dios, pero el centro de gravedad siempre terminaba siendo su propio carisma.
Este problema no es nuevo ni exclusivo de mi historia. Una de las grandes conclusiones del Concilio Vaticano II fue darle mayor protagonismo al laico, impulsando la creación de movimientos eclesiales que asumieran tareas evangelizadoras. Yo mismo fui parte de uno: FASTA, un movimiento católico nacido en Argentina que —al menos en el discurso— ponía a los laicos en el centro. Entre nosotros circulaba una frase que resumía la lógica interna: “El jefe dispone”. La figura del sacerdote quedaba, en teoría, como simple acompañante. Recuerdo un campamento universitario en San Martín de los Andes donde la irreverencia hacia los seminaristas era tal que un miliciano de Buenos Aires saludó a uno con un descarado “¿Qué hacés, cabeza de pija?”. Ese tipo de gestos, que en el Perú clerical resultaban impensables, me hicieron creer que estaba ante una organización que no le olía el culo a los curas. Con el tiempo descubriría que la tan celebrada autonomía laical también puede convertirse en otra forma de poder, más sutil pero igual de peligrosa.

primer encuentro realizado en ese país.
Este tipo de figuras no son excepciones. La historia y la ciencia coinciden: donde hay fe, también hay poder, y el poder nunca deja de tentar. En un país como el Perú, donde la sociedad sigue siendo profundamente clerical, el escenario es todavía más fértil. Para un sacerdote tentado por el poder —y peor aún, con rasgos de manipulación o psicopatía— llegar aquí puede convertirse en una mina de oro: decenas de fieles dispuestos a obedecer, a callar, a chuparle las medias con tal de sentir que sirven a Dios. La devoción se vuelve un recurso explotable, una materia prima para el control.
Pero esa constatación —que la Iglesia está hecha de hombres— no basta para justificarlo. Con frecuencia se usa como excusa: “somos iglesia, todos somos iglesia”, como si la debilidad humana explicara todo y eximiera a las estructuras. Lo curioso es que, cuando un santo ilumina el camino, ese mismo argumento se invierte: el hombre es presentado como rostro vivo de la Iglesia. Pero si el hombre falla, entonces la institución se desmarca y dice que el culpable es solo un miembro más. ¿Cómo no ver la contradicción? ¿La Iglesia es sus hombres solo cuando conviene?





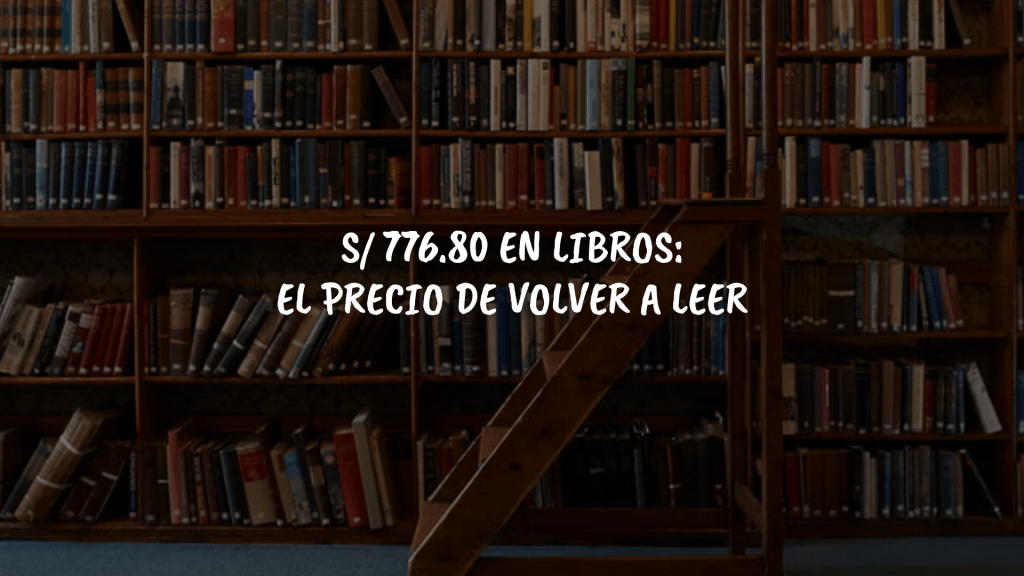


Deja un comentario