“Dios no tiene partido”. La frase del Cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, sonó como un recordatorio incómodo en un país que varias veces ha votado por el “candidato católico” sin mirar nada más.
El mensaje fue claro: si un político es corrupto, ineficiente o mediocre, da igual cuántas veces rece el rosario. No merece tu voto. La política no es catequesis ni el gobierno un apostolado.
La declaración del Cardenal encendió el debate. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lejos de confrontar, terminó coincidiendo: “Siempre tiene que haber separación Iglesia-Estado… lo suscribo al 100%”. Sorprendió el consenso, pero también reveló lo obvio: si la jerarquía católica se ve obligada a lanzar esta advertencia, es porque sabe que un sector del electorado todavía confunde religión con política.
Sin embargo, no deja de ser paradójico que el mismo alcalde que hoy respalda la “muralla china” haya sido quien, en enero de este año, condecoró con la Medalla al Mérito Municipal al Cardenal Juan Luis Cipriani. El gesto fue más que un reconocimiento protocolar: representó un guiño político a una figura eclesial históricamente vinculada a posturas conservadoras y a la intromisión de la fe en el debate público.
Lo más grave vino después. Tras aquella ceremonia, diversos medios internacionales recordaron que el Cardenal Cipriani fue sancionado por el Vaticano en 2019 a raíz de una denuncia de abuso sexual cometida presuntamente en 1983. Si bien el purpurado negó categóricamente los cargos y afirmó haber recibido autorización del Papa Francisco para retomar algunas funciones pastorales, las restricciones siguen siendo un hecho documentado.
Pese a ello, el cardenal participó en las congregaciones previas al cónclave, lo que provocó indignación dentro y fuera del Perú. La víctima denunció que su aparición pública constituía una desobediencia abierta a las sanciones, y cardenales como Pedro Barreto calificaron su presencia de “inidónea” para el cargo. Que el alcalde de Lima haya decidido condecorarlo en ese contexto no solo resulta políticamente torpe, sino también moralmente contradictorio con el mensaje de transparencia y fe que hoy intenta proyectar.
Ese fundamentalismo puro –el de votar por la fe y no por la gestión– ya nos pasó factura. Al reducir todo a una sola variable, terminamos anulando lo esencial: la honestidad, la inteligencia, el plan de gobierno y la capacidad real de resolver problemas.
Miremos un ejemplo reciente. Carlos Bruce fue descalificado en campaña solo por ser homosexual. Sin embargo, hoy pocos dudan de que ha recuperado el rumbo de su distrito gracias a su experiencia y capacidad de gestión. Su caso evidencia lo absurdo de votar o vetar únicamente por identidad o moral religiosa.
Y aquí está la clave: evaluar la vida personal del candidato puede ser relevante, pero lo que realmente debe primar es otra cosa. Lo central al decidir un voto es analizar el plan de gobierno que propone, la calidad de su equipo de trabajo y la viabilidad de sus políticas públicas. Sin eso, no hay fe ni valores que sostengan una buena gestión.
La muralla china entre Iglesia y Estado, de la que hablaron Castillo y López Aliaga, no es un capricho laico. Es un muro de contención contra el fundamentalismo. Protege a la Iglesia de ser usada como herramienta política y protege a la democracia de ser gobernada por dogmas.
El reto está en nuestras manos como ciudadanos. Que la próxima vez que vayamos a votar no lo hagamos pensando en quién reza más fuerte, sino en quién tiene el mejor plan, el mejor equipo y la capacidad real de gobernar. Y que las palabras de nuestros líderes no se queden solo en el discurso. Porque si un alcalde condecora a Cipriani y luego habla de murallas, es legítimo preguntarse de qué lado de ese muro quiere estar.
Escribo estas líneas no como analista político, sino como ciudadano creyente: Lucas Medina.





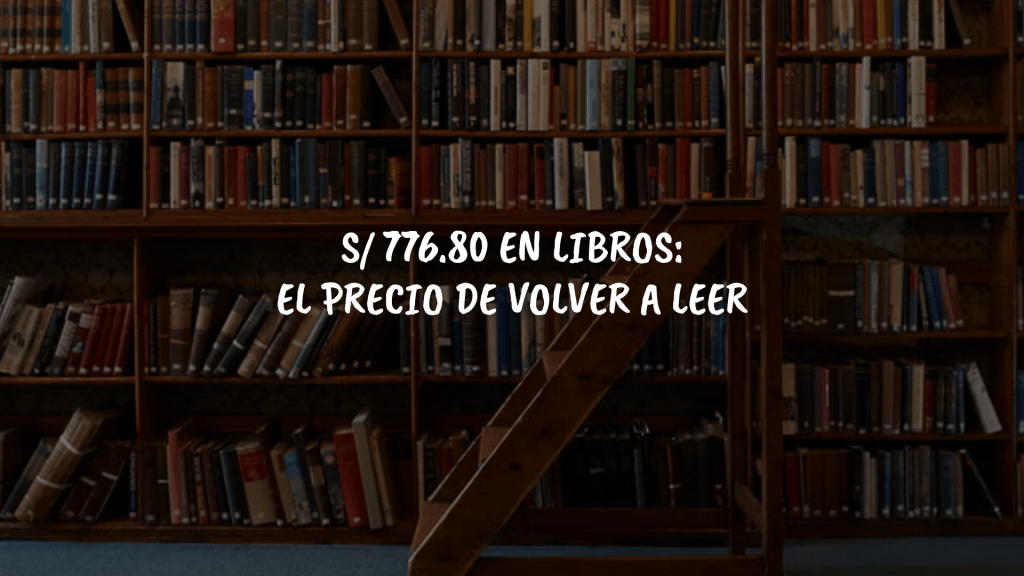


Deja un comentario