En 2009, la vida me obligó a un desvío académico: un cambio de colegio a mitad de año, a uno en San Borja—que parecía meramente temporal. Nunca le di importancia al traslado, ignorando que ese breve paréntesis escolar no era más que el punto ciego donde se gestaba mi futuro: el encuentro con Cristina, mi esposa años después.
Pude haberme quedado en ese colegio. Tenía grandes compañeros, me sentía cómodo. Pero, por alguna razón—un impulso caprichoso, una voz que no supe descifrar—pedí el traslado a otro colegio, más cerca de casa. A mis padres les di el argumento más noble que se me ocurrió: quería llevar a mi hermana menor, Makarena, al colegio. ¿Era un gesto tierno? ¿Una excusa para sentirme útil? Aún hoy, no sé la respuesta. Solo sé que, confundidos, aceptaron mi sinrazón.
Y aquí es donde el azar comienza a parecerse al destino. Si no me hubiera movido de ese primer colegio, ella nunca me habría llamado. Fue ese cambio, aparentemente sin sentido, lo que la obligó a buscar fuera de su promoción y colegio. Me invitó a ser su pareja de fiesta de promoción. Hasta el día de hoy dudo si fui el elegido o si simplemente no tenía a quién más invitar. La verdad es que fui yo.
El día de la fiesta fue el primer indicio de este patrón de caos. Coincidía con la juramentación de una autoridad distrital, mi madre había asesorado su campaña. Estaba varado en casa, solo con Makarena, de tres años, esperando a mis padres. No había WhatsApp. El Messenger era inútil para la emergencia. El reloj volaba. Ya fue, pensé. La hora de encuentro era a las siete. Mis padres llegaron a las ocho y media. Mi madre me vio, sentado en el sillón, en short y polo: “¿Qué, no vas a ir?”. “Ya fue, tenía que estar allá hace rato”, le respondí. Su respuesta, esa frase peruana que todavía puedo oír, fue el empujón del destino: “No seas pendejo, cámbiate y sal corriendo”.
Me alisté como pude y salí disparado. Cuando llegué a la casa de Jazmin, que era el punto de encuentro, apenas crucé la puerta alguien dijo: “Ya llegó Lucas, vámonos”. Subí a la limusina. Me quedé en silencio, mi timidez impidiéndome la explicación. Ya en el Casino Atlantic City, me acerqué a Cristina y la tomé por la espalda, sintiendo la tela del vestido azul que llevaba puesto desde hacía horas: “Oye, tengo tu orquídea, tengo que ponértela”. Ella me miró. Sonrió. Y pronunció la frase, la única que importaba: “Todo haces al revés, ¿no?”
Ella seguro lo olvidó. Yo no. Esa frase se ha convertido en mi propia clave, en la suerte de presagio vital que explica nuestro camino.
Antes de seguir, aprovecho para contarte que abrí un Canal de Difusión en WhatsApp, donde comparto artículos como este apenas los publico.
La suscripción es completamente anónima: tu número e identidad quedan ocultos.
Si quieres unirte, aquí está el enlace:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb6eDtL3GJOy7N6Wtu29
Nuestra historia empezó al revés. No seguimos el guion del amor idealizado—el de la pareja que se conoce, se enamora, se casa, luego tiene hijos—. El nuestro fue otro. Cuando nos reencontramos años después, Cristina ya tenía una hija. Y yo entendí que nuestro amor no era una construcción romántica, sino una asunción de la realidad; una aceptación plena de lo que la vida, con su peso y su hermosura, había dispuesto.
El amor es, ante todo, un acto de cuidado. Y por eso, cuando llegó una urgencia médica, no fue la lógica del seguro la que decidió por nosotros, sino la certeza de querer seguir cuidándonos. Casarnos fue un gesto sencillo pero profundo: una manera de decir sí, aquí estoy, incluso en medio del caos. No hubo viajes ni fiestas, ni esa calma que promete el guion habitual. Pero en medio de ese aparente desorden, Dios ya nos estaba regalando una historia distinta, más plena, más nuestra.
Teníamos fecha, traje, anillo y ceremonia… y fue recién entonces que sentí el impulso de pedir la mano de Cristina a sus padres. También al revés.
Pero ha sido ese aparente desorden el que le dio a mi vida un sentido nuevo. Porque las mejores historias—las más verdaderas, las que realmente valen la pena contar—casi siempre nacen así: al revés, sin plan, sin guion, sin aviso. Como un poema que se escribe desde el final para poder entender, por fin, el comienzo.





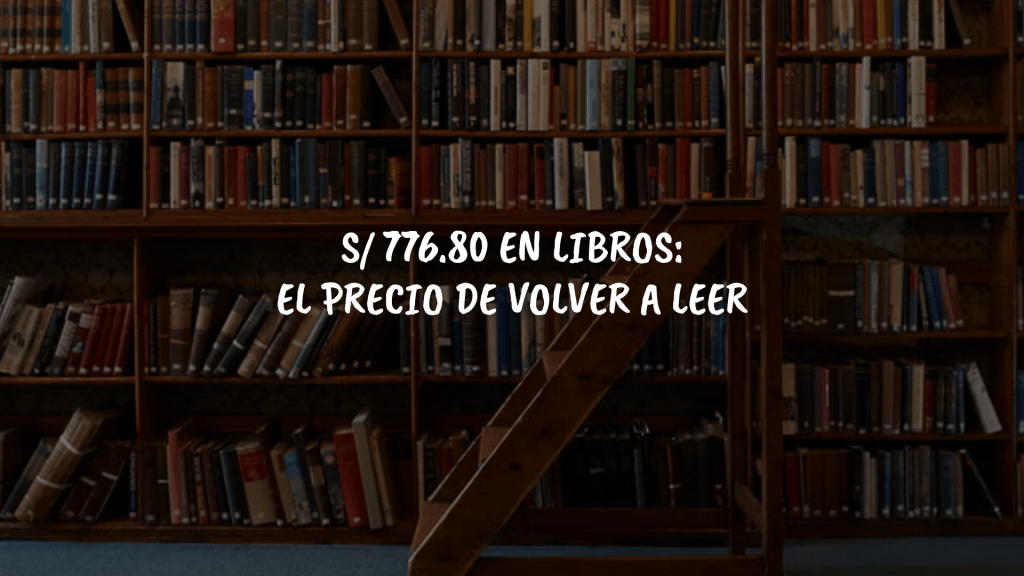

Deja un comentario