Forrest Gump es una de esas películas que no solo se recuerdan con cariño, sino que regresan a ti en momentos clave de la vida. Hace poco, conversando con mi esposa recordamos una escena que siempre me ha conmovido profundamente: el momento en que el Teniente Dan, en medio de una tormenta furiosa, parece discutir a gritos con Dios. Su resentimiento, su rabia y su dolor son tan intensos como el mar embravecido. Hay algo profundamente humano en ese grito de protesta: cuando lo vi por primera vez, me impactó; hoy, después de haberme distanciado de la Iglesia y de la comunidad a la que pertenecí, me interpela desde otro lugar. Ese enfrentamiento con Dios se parece, en cierta forma, al mío.

El Teniente Dan es un personaje quebrado. Un veterano que esperaba morir en combate como sus antepasados, pero sobrevive a la guerra de Vietnam sin piernas, cargando un cuerpo que ya no reconoce como suyo. En su dolor, rechaza a Forrest, quien le salvó la vida, y a Dios, a quien ya no puede amar. Su herida no es solo física, sino espiritual: se siente traicionado por un destino que no pidió. Como muchos, cae en la autodestrucción. Bebe, se pierde en los excesos, busca anestesiar su alma. Pero en el fondo, su batalla es la de siempre: ¿cómo creer en un Dios bueno cuando la vida nos hiere?
Esta experiencia del mal —de lo que percibe como una injusticia divina— nos remite a una de las grandes preguntas de la filosofía y la teología: ¿cómo reconciliar el sufrimiento humano con la creencia en un Dios bueno y todopoderoso? San Agustín, en sus Confesiones, también enfrentó esta duda. Durante años buscó la causa del mal y finalmente comprendió que el mal no es una sustancia ni una fuerza opuesta a Dios, sino una privación del bien. Es decir, el mal no tiene existencia propia, sino que es el desorden, la ausencia de lo que debería estar presente.

Desde esa perspectiva, el Teniente Dan no está “maldito”, como él lo siente; está vacío, dolido, ciego al bien que aún le queda. Su amargura no es culpa, es ceguera. Pero aún desde esa oscuridad, su grito —ese desafío al cielo desde lo alto del mástil— es un acto de búsqueda. Está diciendo: “Si existes, hazte presente”. Esa furia es, paradójicamente, una forma de oración.
Después de tocar fondo, Dan empieza a cambiar. No de golpe, pero sí con honestidad. Encuentra un nuevo propósito, descubre que su discapacidad no define su dignidad, y logra reconciliarse consigo mismo y con Dios. Como en la parábola del hijo pródigo, regresa. No al lugar exacto del que partió, sino a un nuevo hogar interior donde hay perdón, sentido y paz. El mar, antes tempestuoso, se calma. Y él, por primera vez, flota.
Hace unos días, al enterarme de la muerte del Papa Francisco, me brotó una frase que no busqué racionalmente: “Murió mi Papa”. Fueron doce años de pontificado que viví con conciencia, a diferencia de lo que ocurrió con Juan Pablo II o Benedicto XVI. El Papa Francisco fue, para muchos de mi generación, una figura paternal, cercana, espiritual, un compañero en nuestras búsquedas y crisis. Miré a mis hijos y les dije: “El Papa que viene será su Papa, el que marcará su fe”. Mi hijo de siete meses, claro, no me entendió. Mi hija de seis años asintió, como si algo sí hubiera percibido en ese momento.
Mientras escribo este artículo, siento una presencia mística. Cito a San Agustín y no me resulta indiferente que el nuevo pontífice, León XIV, sea agustino, ni que haya sido elegido el día de Nuestra Señora de Gracia, patrona de la misma orden. Tampoco me es indiferente que mi hijo se llame Lucca Agustín. ¿Son coincidencias? Tal vez. O tal vez no. Tal vez, como el Teniente Dan, muchos de nosotros necesitamos una tormenta para volver a mirar al cielo con otra mirada. Porque incluso en medio del dolor, la vida, como diría Agustín, sigue siendo un bien en sí misma. Y ahí, justo ahí, puede empezar la redención.






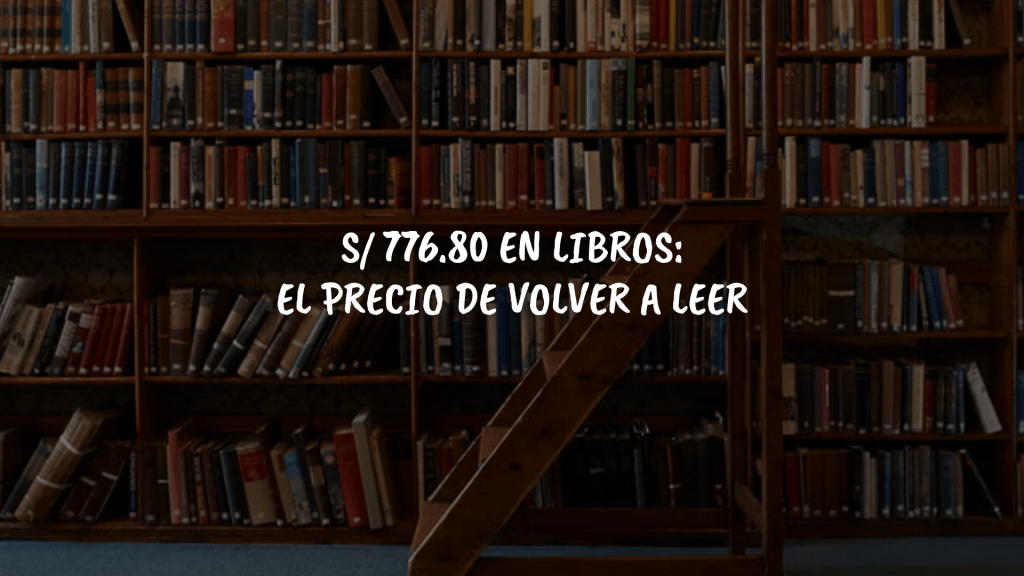


Replica a Rescatando al Soldado Ryan: lo que Timothy Upham nos enseña sobre el miedo y el coraje – Solo por webeo Cancelar la respuesta